Sinopsis
Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. La oscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de las grandes avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolo de la llegada del Modernismo.
Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama, son firmes defensores de la lucha obrera; hombres y mujeres que no conocen el miedo a la hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a un ambiente donde imperan la riqueza y la innovación creativa.
De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su obra y su conciencia, Dalmau tendrá que encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y alejarse de las noches de vino y drogas para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores, su esencia, el amor de una mujer valiente y luchadora y, sobre todo, esos cuadros que brotan de su imaginación y capturan en un lienzo las almas más miserables que deambulan por las calles de una ciudad agitada por el germen de la rebeldía.
Fragmento
1
Barcelona, mayo de 1901
Los gritos de centenares de mujeres y niños retumbaban en las callejas del casco antiguo. «¡Huelga!» «¡Cerrad las puertas!» «¡Detened las máquinas!» «¡Bajad las persianas!» El piquete de mujeres, muchas de ellas con niños pequeños en sus brazos o tratando de mantenerlos agarrados de la mano, a pesar de los esfuerzos de estos por escapar para unirse a aquellos un poco más mayores, libres de control, recorría las calles de la ciudad vieja instando a los obreros y los mercaderes que todavía mantenían abiertos talleres, fábricas y comercios a que detuvieran de inmediato su actividad. Los palos y barrotes que enarbolaban convencían a la mayoría, aunque no eran extrañas las roturas de los cristales de escaparates y alguna que otra reyerta.
-¡Son mujeres! -gritó un anciano desde el balcón de un primer piso, justo por encima de la cabeza de un tendero airado que se encaraba con un par de ellas.
-Anselmo, yo... -El mercader alzó la vista.
Su excusa se vio acallada por los insultos y abucheos que surgieron de muchos de los que contemplaban la escena desde los demás balcones de aquellas casas viejas y apiñadas, moradas de obreros y gente humilde, de fachadas con grietas, desconchaduras y manchas de humedad. El hombre apretó los labios, negó con la cabeza y echó el cierre mientras unos chiquillos desharrapados y sucios cantaban victoria y se burlaban de él. Algunos espectadores sonrieron sin reparo ante las chanzas del grupo de huelguistas precoces; el tendero no era querido en el barrio. Confeccionaba y vendía alpargatas. No fiaba. No sonreía, y tampoco saludaba.
La chiquillería insistió en sus burlas hasta que la policía que seguía al piquete de mujeres casi llegó a su altura. Entonces echaron a correr en pos de la marabunta que continuaba desplazándose por los callejones de la Barcelona medieval, tan sinuosos como oscuros, puesto que la maravillosa luz primaveral de aquel mes de mayo era incapaz de penetrar en el estrecho entramado urbano más allá de los pisos altos de los edificios que se erguían sobre el empedrado. Los vecinos de los balcones callaron al paso de los guardias civiles, algunos a caballo, con los sables envainados, la mayoría de ellos con el rostro contraído, en una tensión que se palpaba en sus movimientos sincopados. Unos y otros eran conscientes del conflicto que se les planteaba a aquellos hombres: su obligación era impedir los piquetes ilegales, pero no estaban dispuestos a cargar contra mujeres y niños.
La historia de la revolución obrera en Barcelona estaba ligada a las mujeres y sus hijos. Eran ellas las que, en numerosas ocasiones, exhortaban a sus hombres a permanecer al margen de las acciones violentas. «Con nosotras no se atreverán, y nos bastamos para conseguir el cierre», argumentaban. Y así era también ese mes de mayo de 1901, cuando los obreros se habían lanzado a las calles después de que, a finales de abril, la Compañía de Tranvías hubiera despedido a sus trabajadores en huelga y hubiera contratado esquiroles para reemplazarlos.
La huelga general que pretendían las asociaciones de obreros en defensa de los tranviarios estaba muy lejos de producirse y, pese a algunas acciones violentas, la Guardia Civil parecía tener el control de la situación en la ciudad.
De repente, un clamor surgió de boca de los centenares de mujeres tras propagarse entre ellas la noticia de que un tranvía circulaba por las Ramblas. Se oyeron insultos y gritos de amenaza: «¡Esquiroles!» «¡Hijos de puta!» «¡A por ellos!».
Las huelguistas recorrieron a paso ligero, algunas de ellas casi corriendo, la calle de la Portaferrissa para llegar a la Rambla de les Flors, por encima del mercado de la Boqueria, una lonja que a diferencia de las demás de Barcelona como podían ser la de Sant Antoni, la del Born o la de la Concepció, no había nacido de un proyecto concreto, sino de la ocupación por parte de los vendedores de la plaza de Sant Josep, un magnífico espacio porticado; al final vencieron los mercaderes y la plaza se cubrió con entoldados y tejados provisionales, convirtiéndose los pórticos de los edificios que rodeaban la plaza en las paredes del nuevo mercado. Las tradicionales paradas de venta de flores, unas estructuras de hierro colado enfrentadas en línea unas a otras a lo largo del paseo, estaban cerradas, aunque las floristas, muchas de ellas en jarras, desafiantes, permanecían junto a sus establecimientos dispuestas a defenderlos. En Barcelona solo se vendían flores en esa parte de las Ramblas. En el mercado de la Boqueria un sinfín de carros de transporte con sus toldos y sus caballos esperaban estacionados en hilera, costado contra costado, a un par de pasos escasos de las vías del tranvía. Los animales reaccionaron con nervios ante el griterío y la avalancha de las mujeres. Pocas de ellas prestaron atención al alboroto de caballos encabritados, mozos y tenderos corriendo de arriba abajo. El tranvía, que cubría la línea de Barcelona a Gràcia que se iniciaba en la Rambla de Santa Mònica, junto al puerto, se aproximaba.
Dalmau Sala había seguido al piquete durante su itinerario por el casco viejo junto a otros muchos hombres, en silencio tras la Guardia Civil. Ahora, en una zona amplia como era la de las Ramblas, gozó de una visión más completa. El caos era absoluto. Caballos, carros y tenderos. Ciudadanos corriendo, curiosos; policías que se disponían en formación ante el grupo de mujeres con sus niños que se habían desplegado frente a ellos, en una barrera humana que pretendía separar a todas aquellas otras que habían hecho piña sobre las vías del tranvía para detener la máquina.
Un escalofrío recorrió a Dalmau de arriba abajo al ver que algunas mujeres alzaban a sus pequeños y los exhibían ante los guardias civiles. Otros chiquillos, un poco más mayores, permanecían agarrados a las faldas de sus madres, asustados, con los ojos muy abiertos escudriñando el espacio en busca de unas respuestas que no encontraban, mientras los adolescentes, ensoberbecidos por el ambiente, llegaban a retar a los policías.
No hacía muchos años, cuatro o cinco, Dalmau había cometido el mismo desplante ante la policía; su madre tras él, gritando, exigiendo justicia o mejoras sociales, animándolo a la lucha, como hacían la mayoría de las madres que interponían a sus hijos en defensa de unas causas que consideraban superiores incluso a su propia integridad física.
Durante un instante, los gritos de las mujeres originaron en Dalmau una embriaguez similar a la vivida aquellas veces en las que se plantaba ante la policía. Entonces se sentían dioses. ¡Luchaban por los obreros! En algunas ocasiones la Guardia Civil o el ejército cargaron contra ellos, pero hoy no sucedería eso, se dijo Dalmau desviando la mirada hacia las huelguistas que hacían frente al tranvía. No. Ese día no estaba llamado a que la fuerza pública atacase a las mujeres; lo presentía, lo sabía.
Dalmau no tardó en localizarlas. En primera fila, por delante de todas, retando con la mirada, como si con ella sola pudieran detenerlo, al tranvía de la línea de Gràcia que se acercaba. Dalmau sonrió. ¿Qué no conseguirían esas miradas? Montserrat y Emma, su hermana menor y su novia, inseparables ellas, unidas por la desgracia, unidas por la lucha obrera. El tranvía se acercaba haciendo sonar su campana; el sol que se colaba entre el arbolado de las Ramblas arrancaba destellos a las ruedas y a los demás elementos de metal del vagón. Alguna mujer reculó; pocas, muy pocas. Dalmau se irguió. No temía por ellas; se detendría. Madres y policías callaron, atentos. Muchos curiosos contuvieron la respiración. El grupo de mujeres encima de las vías pareció crecer sobre sí, firme, tenaz, dispuesto a ser arrollado.
Paró.
Las mujeres estallaron en vítores mientras los pocos viajeros que habían osado utilizar el transporte y que viajaban en la parte superior del vagón, al aire libre, sentados al sol, descendían a trompicones para escapar tras conductor y revisores, esquiroles todos que habían saltado del tranvía antes incluso de que este llegara a detenerse.
Dalmau contempló a Emma y Montserrat, las dos con el puño crispado alzado al cielo, sonrientes, celebrando eufóricas la victoria con sus compañeras. No había transcurrido un minuto cuando aquellos centenares de mujeres se arrimaron al tranvía. «¡Vamos!» «¡A por él!» La Guardia Civil quiso reaccionar, pero la barrera con los niños se les vino encima. Fueron muchas manos las que se apoyaron contra el lateral del vagón. Otras tantas, las que no alcanzaban la máquina, sostuvieron la espalda de las huelguistas que estaban por delante.
-¡Empujad! -gritaron al mismo tiempo varias de ellas.
-¡Más fuerte!
El tranvía se balanceó sobre las ruedas de hierro.
-¡Más! Más, más...
Una, dos... El vaivén fue en aumento al ritmo de los ánimos que se daban unas a otras. Al cabo, un rugido que surgió de aquellos centenares de gargantas precedió al vuelco del vagón. El estruendo se confundió con las astillas, el entrechocar de hierros y una nube de polvo que envolvió a tranvía y mujeres.
Un aullido rompió el relativo silencio que se había hecho tras el estallido del vagón contra el suelo.
-¡Salud y revolución!
-¡Viva la anarquía!
-¡Huelga general!
-¡Muerte a los frailes!
Más trabajo y mejores jornales. Reducir las jornadas extenuantes. Acabar con el trabajo de los niños. Terminar con el poder de la Iglesia. Mayor seguridad. Viviendas decentes. Expulsión de los religiosos. Sanidad. Educación laica. Alimentos asequibles... Mil reivindicaciones atronaron la Rambla de les Flors de Barcelona para ser compartidas por una masa de gente humilde, cada vez más numerosa, que iba congregándose y aplaudía con fervor a aquellas mujeres obreras.
Emma y Montserrat, sudorosas, sus rostros sucios y oscurecidos por el polvo levantado por la caída del vagón, saltaban excitadas, jaleaban a sus compañeras y alzaban los brazos encaramadas al lateral del tranvía.
A Dalmau se le erizó el vello a la vista de aquellas dos muchachas jóvenes. ¡Valientes! ¡Comprometidas! Recordó las veces que, junto a las madres y las esposas de los obreros, se habían echado a la calle en defensa de alguna causa. Dalmau no les llevaba ni dos años, y sin embargo aquellas dos chiquillas, como si el hecho de ser mujeres las obligase a ello, lo superaban en osadía, y gritaban, insultaban y hasta retaban a la Guardia Civil. Y ahora estaban allí, subidas en un tranvía que acababan de derribar con sus manos. Dalmau tembló, luego alzó el puño y, excitado, se sumó a los gritos y reivindicaciones de la gente.
La emoción y el estruendo todavía continuaban retumbando en el interior de Dalmau, agitándolo, ensordeciéndolo, mientras ascendía por el paseo de Gràcia de Barcelona en dirección a la fábrica de cerámica en la que trabajaba, situada en Les Corts, en un descampado a la vera de la riera de Bargalló. No llegó a tener oportunidad de charlar con las chicas puesto que, una vez obtenido su propósito, el nerviosismo que mostró la Guardia Civil forzó la disolución del piquete e hizo que las mujeres y sus hijos se dispersaran en todas direcciones. Quizá Montserrat y Emma fueran reconocibles, pensó Dalmau. ¡Con toda seguridad!, se dijo, y sonrió al tiempo que pateaba la hoja caída de un árbol. ¿Quién podía olvidarlas allí subidas? Sin embargo, se habían confundido rápidamente con aquellas otras que se encontraban en el mercado de la Boqueria o en las Ramblas: mujeres como tantas otras, vestidas con falda larga hasta los tobillos, delantal y camisa, generalmente con las mangas remangadas. Las mayores acostumbraban a llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, negro en la mayoría de las ocasiones; las demás recogían sus cabellos en moños, sin sombrero. Se trataba de mujeres radicalmente diferentes a las que podían verse deambulando por el paseo de Gràcia, ricas, elegantes.
A diario, cuando iba o venía por aquella gran arteria de la Ciudad Condal, Dalmau se recreaba contemplando a aquellas damas que paseaban orgullosas entre niñeras de blanco con sus criaturas, caballos y carruajes. El pecho, el vientre y las nalgas; decían que esos eran los tres patrones a través de los que debía juzgarse a la mujer ideal. La moda femenina había evolucionado con el modernismo igual que la arquitectura y otras artes, y había ido sustituyendo los elementos medievales, rígidos, usados durante la década final del siglo anterior, por otros que mostraban a mujeres vivas, con los corsés resaltando las formas naturales de su cuerpo en una especie de serpenteo maravilloso: pechos por delante; vientres planos, comprimidos, y las nalgas por detrás, respingonas, como si en todo momento estuvieran dispuestas a atacar. Cuando tenía tiempo, Dalmau se sentaba en uno de los bancos del paseo y tomaba apuntes al carboncillo de aquellas mujeres, aunque acostumbraba a evitar vestimenta en su imaginación, y las dibujaba desnudas. No quería limitarse a lo que insinuaEL PINTOR DE ALMAS
Ildefonso Falcones
0
Fragmento
1
Barcelona, mayo de 1901
Los gritos de centenares de mujeres y niños retumbaban en las callejas del casco antiguo. «¡Huelga!» «¡Cerrad las puertas!» «¡Detened las máquinas!» «¡Bajad las persianas!» El piquete de mujeres, muchas de ellas con niños pequeños en sus brazos o tratando de mantenerlos agarrados de la mano, a pesar de los esfuerzos de estos por escapar para unirse a aquellos un poco más mayores, libres de control, recorría las calles de la ciudad vieja instando a los obreros y los mercaderes que todavía mantenían abiertos talleres, fábricas y comercios a que detuvieran de inmediato su actividad. Los palos y barrotes que enarbolaban convencían a la mayoría, aunque no eran extrañas las roturas de los cristales de escaparates y alguna que otra reyerta.
-¡Son mujeres! -gritó un anciano desde el balcón de un primer piso, justo por encima de la cabeza de un tendero airado que se encaraba con un par de ellas.
-Anselmo, yo... -El mercader alzó la vista.
Su excusa se vio acallada por los insultos y abucheos que surgieron de muchos de los que contemplaban la escena desde los demás balcones de aquellas casas viejas y apiñadas, moradas de obreros y gente humilde, de fachadas con grietas, desconchaduras y manchas de humedad. El hombre apretó los labios, negó con la cabeza y echó el cierre mientras unos chiquillos desharrapados y sucios cantaban victoria y se burlaban de él. Algunos espectadores sonrieron sin reparo ante las chanzas del grupo de huelguistas precoces; el tendero no era querido en el barrio. Confeccionaba y vendía alpargatas. No fiaba. No sonreía, y tampoco saludaba.
La chiquillería insistió en sus burlas hasta que la policía que seguía al piquete de mujeres casi llegó a su altura. Entonces echaron a correr en pos de la marabunta que continuaba desplazándose por los callejones de la Barcelona medieval, tan sinuosos como oscuros, puesto que la maravillosa luz primaveral de aquel mes de mayo era incapaz de penetrar en el estrecho entramado urbano más allá de los pisos altos de los edificios que se erguían sobre el empedrado. Los vecinos de los balcones callaron al paso de los guardias civiles, algunos a caballo, con los sables envainados, la mayoría de ellos con el rostro contraído, en una tensión que se palpaba en sus movimientos sincopados. Unos y otros eran conscientes del conflicto que se les planteaba a aquellos hombres: su obligación era impedir los piquetes ilegales, pero no estaban dispuestos a cargar contra mujeres y niños.
La historia de la revolución obrera en Barcelona estaba ligada a las mujeres y sus hijos. Eran ellas las que, en numerosas ocasiones, exhortaban a sus hombres a permanecer al margen de las acciones violentas. «Con nosotras no se atreverán, y nos bastamos para conseguir el cierre», argumentaban. Y así era también ese mes de mayo de 1901, cuando los obreros se habían lanzado a las calles después de que, a finales de abril, la Compañía de Tranvías hubiera despedido a sus trabajadores en huelga y hubiera contratado esquiroles para reemplazarlos.
La huelga general que pretendían las asociaciones de obreros en defensa de los tranviarios estaba muy lejos de producirse y, pese a algunas acciones violentas, la Guardia Civil parecía tener el control de la situación en la ciudad.
De repente, un clamor surgió de boca de los centenares de mujeres tras propagarse entre ellas la noticia de que un tranvía circulaba por las Ramblas. Se oyeron insultos y gritos de amenaza: «¡Esquiroles!» «¡Hijos de puta!» «¡A por ellos!».
Las huelguistas recorrieron a paso ligero, algunas de ellas casi corriendo, la calle de la Portaferrissa para llegar a la Rambla de les Flors, por encima del mercado de la Boqueria, una lonja que a diferencia de las demás de Barcelona como podían ser la de Sant Antoni, la del Born o la de la Concepció, no había nacido de un proyecto concreto, sino de la ocupación por parte de los vendedores de la plaza de Sant Josep, un magnífico espacio porticado; al final vencieron los mercaderes y la plaza se cubrió con entoldados y tejados provisionales, convirtiéndose los pórticos de los edificios que rodeaban la plaza en las paredes del nuevo mercado. Las tradicionales paradas de venta de flores, unas estructuras de hierro colado enfrentadas en línea unas a otras a lo largo del paseo, estaban cerradas, aunque las floristas, muchas de ellas en jarras, desafiantes, permanecían junto a sus establecimientos dispuestas a defenderlos. En Barcelona solo se vendían flores en esa parte de las Ramblas. En el mercado de la Boqueria un sinfín de carros de transporte con sus toldos y sus caballos esperaban estacionados en hilera, costado contra costado, a un par de pasos escasos de las vías del tranvía. Los animales reaccionaron con nervios ante el griterío y la avalancha de las mujeres. Pocas de ellas prestaron atención al alboroto de caballos encabritados, mozos y tenderos corriendo de arriba abajo. El tranvía, que cubría la línea de Barcelona a Gràcia que se iniciaba en la Rambla de Santa Mònica, junto al puerto, se aproximaba.
Dalmau Sala había seguido al piquete durante su itinerario por el casco viejo junto a otros muchos hombres, en silencio tras la Guardia Civil. Ahora, en una zona amplia como era la de las Ramblas, gozó de una visión más completa. El caos era absoluto. Caballos, carros y tenderos. Ciudadanos corriendo, curiosos; policías que se disponían en formación ante el grupo de mujeres con sus niños que se habían desplegado frente a ellos, en una barrera humana que pretendía separar a todas aquellas otras que habían hecho piña sobre las vías del tranvía para detener la máquina.
Un escalofrío recorrió a Dalmau de arriba abajo al ver que algunas mujeres alzaban a sus pequeños y los exhibían ante los guardias civiles. Otros chiquillos, un poco más mayores, permanecían agarrados a las faldas de sus madres, asustados, con los ojos muy abiertos escudriñando el espacio en busca de unas respuestas que no encontraban, mientras los adolescentes, ensoberbecidos por el ambiente, llegaban a retar a los policías.
No hacía muchos años, cuatro o cinco, Dalmau había cometido el mismo desplante ante la policía; su madre tras él, gritando, exigiendo justicia o mejoras sociales, animándolo a la lucha, como hacían la mayoría de las madres que interponían a sus hijos en defensa de unas causas que consideraban superiores incluso a su propia integridad física.
Durante un instante, los gritos de las mujeres originaron en Dalmau una embriaguez similar a la vivida aquellas veces en las que se plantaba ante la policía. Entonces se sentían dioses. ¡Luchaban por los obreros! En algunas ocasiones la Guardia Civil o el ejército cargaron contra ellos, pero hoy no sucedería eso, se dijo Dalmau desviando la mirada hacia las huelguistas que hacían frente al tranvía. No. Ese día no estaba llamado a que la fuerza pública atacase a las mujeres; lo presentía, lo sabía.
Dalmau no tardó en localizarlas. En primera fila, por delante de todas, retando con la mirada, como si con ella sola pudieran detenerlo, al tranvía de la línea de Gràcia que se acercaba. Dalmau sonrió. ¿Qué no conseguirían esas miradas? Montserrat y Emma, su hermana menor y su novia, inseparables ellas, unidas por la desgracia, unidas por la lucha obrera. El tranvía se acercaba haciendo sonar su campana; el sol que se colaba entre el arbolado de las Ramblas arrancaba destellos a las ruedas y a los demás elementos de metal del vagón. Alguna mujer reculó; pocas, muy pocas. Dalmau se irguió. No temía por ellas; se detendría. Madres y policías callaron, atentos. Muchos curiosos contuvieron la respiración. El grupo de mujeres encima de las vías pareció crecer sobre sí, firme, tenaz, dispuesto a ser arrollado.
Paró.
Las mujeres estallaron en vítores mientras los pocos viajeros que habían osado utilizar el transporte y que viajaban en la parte superior del vagón, al aire libre, sentados al sol, descendían a trompicones para escapar tras conductor y revisores, esquiroles todos que habían saltado del tranvía antes incluso de que este llegara a detenerse.
Dalmau contempló a Emma y Montserrat, las dos con el puño crispado alzado al cielo, sonrientes, celebrando eufóricas la victoria con sus compañeras. No había transcurrido un minuto cuando aquellos centenares de mujeres se arrimaron al tranvía. «¡Vamos!» «¡A por él!» La Guardia Civil quiso reaccionar, pero la barrera con los niños se les vino encima. Fueron muchas manos las que se apoyaron contra el lateral del vagón. Otras tantas, las que no alcanzaban la máquina, sostuvieron la espalda de las huelguistas que estaban por delante.
-¡Empujad! -gritaron al mismo tiempo varias de ellas.
-¡Más fuerte!
El tranvía se balanceó sobre las ruedas de hierro.
-¡Más! Más, más...
Una, dos... El vaivén fue en aumento al ritmo de los ánimos que se daban unas a otras. Al cabo, un rugido que surgió de aquellos centenares de gargantas precedió al vuelco del vagón. El estruendo se confundió con las astillas, el entrechocar de hierros y una nube de polvo que envolvió a tranvía y mujeres.
Un aullido rompió el relativo silencio que se había hecho tras el estallido del vagón contra el suelo.
-¡Salud y revolución!
-¡Viva la anarquía!
-¡Huelga general!
-¡Muerte a los frailes!
Más trabajo y mejores jornales. Reducir las jornadas extenuantes. Acabar con el trabajo de los niños. Terminar con el poder de la Iglesia. Mayor seguridad. Viviendas decentes. Expulsión de los religiosos. Sanidad. Educación laica. Alimentos asequibles... Mil reivindicaciones atronaron la Rambla de les Flors de Barcelona para ser compartidas por una masa de gente humilde, cada vez más numerosa, que iba congregándose y aplaudía con fervor a aquellas mujeres obreras.
Emma y Montserrat, sudorosas, sus rostros sucios y oscurecidos por el polvo levantado por la caída del vagón, saltaban excitadas, jaleaban a sus compañeras y alzaban los brazos encaramadas al lateral del tranvía.
A Dalmau se le erizó el vello a la vista de aquellas dos muchachas jóvenes. ¡Valientes! ¡Comprometidas! Recordó las veces que, junto a las madres y las esposas de los obreros, se habían echado a la calle en defensa de alguna causa. Dalmau no les llevaba ni dos años, y sin embargo aquellas dos chiquillas, como si el hecho de ser mujeres las obligase a ello, lo superaban en osadía, y gritaban, insultaban y hasta retaban a la Guardia Civil. Y ahora estaban allí, subidas en un tranvía que acababan de derribar con sus manos. Dalmau tembló, luego alzó el puño y, excitado, se sumó a los gritos y reivindicaciones de la gente.
La emoción y el estruendo todavía continuaban retumbando en el interior de Dalmau, agitándolo, ensordeciéndolo, mientras ascendía por el paseo de Gràcia de Barcelona en dirección a la fábrica de cerámica en la que trabajaba, situada en Les Corts, en un descampado a la vera de la riera de Bargalló. No llegó a tener oportunidad de charlar con las chicas puesto que, una vez obtenido su propósito, el nerviosismo que mostró la Guardia Civil forzó la disolución del piquete e hizo que las mujeres y sus hijos se dispersaran en todas direcciones. Quizá Montserrat y Emma fueran reconocibles, pensó Dalmau. ¡Con toda seguridad!, se dijo, y sonrió al tiempo que pateaba la hoja caída de un árbol. ¿Quién podía olvidarlas allí subidas? Sin embargo, se habían confundido rápidamente con aquellas otras que se encontraban en el mercado de la Boqueria o en las Ramblas: mujeres como tantas otras, vestidas con falda larga hasta los tobillos, delantal y camisa, generalmente con las mangas remangadas. Las mayores acostumbraban a llevar la cabeza cubierta con un pañuelo, negro en la mayoría de las ocasiones; las demás recogían sus cabellos en moños, sin sombrero. Se trataba de mujeres radicalmente diferentes a las que podían verse deambulando por el paseo de Gràcia, ricas, elegantes.
A diario, cuando iba o venía por aquella gran arteria de la Ciudad Condal, Dalmau se recreaba contemplando a aquellas damas que paseaban orgullosas entre niñeras de blanco con sus criaturas, caballos y carruajes. El pecho, el vientre y las nalgas; decían que esos eran los tres patrones a través de los que debía juzgarse a la mujer ideal. La moda femenina había evolucionado con el modernismo igual que la arquitectura y otras artes, y había ido sustituyendo los elementos medievales, rígidos, usados durante la década final del siglo anterior, por otros que mostraban a mujeres vivas, con los corsés resaltando las formas naturales de su cuerpo en una especie de serpenteo maravilloso: pechos por delante; vientres planos, comprimidos, y las nalgas por detrás, respingonas, como si en todo momento estuvieran dispuestas a atacar. Cuando tenía tiempo, Dalmau se sentaba en uno de los bancos del paseo y tomaba apuntes al carboncillo de aquellas mujeres, aunque acostumbraba a evitar vestimenta en su imaginación, y las dibujaba desnudas. No quería limitarse a lo que insinua
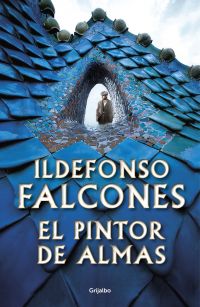

Acerca de los comentarios
Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]